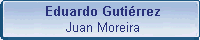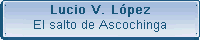Por Velmiro Ayala Gauna
El cabo Gómez salió al patio de la comisaría y fue con lento paso hacia el pozo a beber un trago de agua.
Levantó hasta la boca el balde repleto de líquido, pero apenas si humedeció sus gruesos labios. No tenía sed en realidad, lo que tenía era un deseo loco de irse lejos de allí, de escapar de esa voz quejumbrosa que le llegaba desde el calabozo:
-¡Mamá!... ¡Mamita!
Se apoyó en el brocal y encendió un cigarro. La luz del fósforo alumbró por un momento su rostro aindiado de tez cobriza, ojos pequeños, nariz aplastada y ralos bigotes de puntas caídas.
Una luna inmensa subía por el horizonte iluminando el paisaje con su luz plateada.
De nuevo, débilmente, pero con perfecta claridad oyó el lamento: ¡Mamá!... ¡Mamita!
Borbotó una maldición en guaraní y pensó, furioso:
-¡Por qué no se quejará como un hombre en vez de hacerlo como un chico!
Quince años llevaba en la policía y nunca le pasara lo que ahora. ¡Y eso que había visto cosas!... estaqueados a pleno sol en verano... infelices molidos a golpes y a quienes se les echaba sal en las heridas... degollados por la nuca... presos a quienes se les obligaba a huir para después divertirse cazándolos a tiros y hasta recordaba a un pobre paisano que había robado una vaca al comisario y a quien éste, en venganza, lo desnudó y lo enjaezó como si fuera un caballo para luego jinetearlo en el mismo patio, clavándole sin asco las espuelas y pegándole tremendos rebencazos en la cabeza que lo dejaron desmayado y convertido en una verdadera piltrafa que arrojaron al río en la madrugada.
Pero todos habían pasado su vía crucis de otra manera; unos mordiendo los labios hasta hacerlos sangrar y muriendo a lo indio, sin quejarse, y otros mezclando alaridos con frenéticas maldiciones.
En cambio éste ni sabía aguantar ni sabía gritar. Sólo atinaba a llamar de vez en cuando como si fuese un niño:
-¡Mamá!... ¡Mamita!
Y el cabo Gómez que en sus quince años de policía en Caá-Porá ya creía retobado su corazón, había descubierto que tenía un resquicio imperceptible por donde se colaba la compasión.
Arrojó lejos de sí el cigarro que, como una enorme luciérnaga, describió una luminosa parábola y pareció esconderse entre los pastos.
Pero no se alejó del pozo en cuyas aguas quietas veía copiarse a las estrellas.
-¡Pobre maistro!... ¡Si se queja mesmo que una criatura! - se dijo.
Sí, como una criatura... Tal como su Goyo había estado lamentándose por días y días.
-¡Mamá!... ¡Mamita!
El recuerdo le trajo la visión de su pobre "cunumí" devorado por la fiebre, secos los labios y clamando:
-¡Mamá!... ¡Mamita!
Esa voz infantil que lo había perseguido implacable impidiéndole cerrar los ojos por las noches, recibiéndolo al retornar a su rancho de vuelta del trabajo y adivinándola en sus ausencias.
Una noche, al regresar del cumplimiento de una comisión que lo había mantenido alejado por varios días, encontró el hogar deshecho. La mujer, cansada de sufrir hambres y padecer castigos, había fugado dejando abandonado al pobre Goyo de apenas siete años. El niño enfermó de tristeza y por falta de cuidados y se fue consumiendo como esas velas colocadas al pie de las cruces que, a veces, parece que se apagan y, a ratos brillan con fugaz intensidad.
Así Goyo tenía momentos en que semejaba recobrarse llenando de esperanzas el rudo corazón del cabo Gómez, pero muchas eran las veces que quedaba postrado en el lecho repitiendo su inútil llamado:
-¡Mamá!... ¡Mamita! .
Y una madrugada, de retorno de una infecunda espera junto al río por un contrabando que no se efectuó, encontró al niño yerto, las manos crispadas, los ojos casi salidos de las órbitas y la boquita abierta como si el alma se le hubiera ido en un postrer llamado sin respuesta.
El "suindá", ave fatídica, pasó silbando y se perdió en las sombras.
-¡Cabo! - tronó autoritaria la voz del comisario desde el rancho.
-Voy, comesario... - respondió Gómez y fue a su encuentro.
El largo sable le iba golpeando las piernas con ruido metálico.
* * *
A Juan Ortega, la máxima autoridad de Caá-Porá le llamaban "Siete bravo" por un "tic" nervioso que le hacía levantar de tiempo en tiempo la comisura izquierda de la boca, dejando al descubierto un brillante colmillo de oro.
Era bajo, delgado y de rostro casi terroso debido a una incurable úlcera de estómago que regulaba sus estados de ánimo.
Andaba, por lo general, de botas que continuamente golpeaba con una fusta de recio mango metálico.
El cabo lo encontró a la puerta del calabozo mirando, con ayuda de una lámpara que sostenia en su mano derecha, el lamentable bulto que formaba en el suelo Fermín Núñez, el maestro de la escuela, después del despiadado castigo a que lo habían sometido el comisario y dos agentes "por desacato y resistencia a la autoridad" según rezaba el sumario, pero, en rigor de verdad, por haber sido sorprendido cortejando a la hija de doña Tomasa, la modista, a quien el prepotente Ortega pretendía reservar para sí.
El rostro juvenil del maestro estaba hinchado y cubierto de sangre y de tierra, la ropa desgarrada y sucia y las manos y los pies amarrados con tientos.
¡Ma...! - suspiró el caído, pero un terrible fustazo en la cabeza terminó por desmayarlo.
La inútil crueldad del superior indignó a Gómez que permaneció, sin embargo, impasible y expectante.
-Vamos a llevarlo al río... - ordenó "Siete Bravo".
Y como respondiendo a la pregunta que adivinó en los ojos de su subordinado, explicó:
-Este tiene amigos en la Capital y, a lo mejor, se les ocurre investigar. Así decimos que se escapó y que se cayó desde la barranca al río.
-¿Y si encuentran el cuerpo y le ven las heridas?
-¡Bah! No te apurés por eso. Ha venido de arriba una invasión de palometas o "piranhas" como le dicen los brasileros en los"yerbales de Misiones, pero, palometas o "piranhas", el caso es que de éste no van a encontrar más que los huesos... ¡Cárgalo!...
El cabo se inclinó, alzó sobre sus robustos hombros el desmayado cuerpo y siguió tras el comisario.
Salieron por los fondos y por un camino tortuoso fueron hacia el río que corría a pocos metros del local.
La luna, que les daba en la espalda, alargaba a su frente sus oscuras siluetas. De tiempo en tiempo el cabo se detenía para recobrar el aliento. En las aguas de la orilla se balanceaba una canoa en cuyo fondo húmedo depositó Gómez su carga mientras, enderezándose, aliviaba su agobiado tronco.
-Y ahora Gómez -dijo el comisario en tanto se acomodaba en el timón- recuerda que eres ciego, sordo y mudo.
El cabo desmarró la embarcación y después de empujarla saltó a ella y se colocó en los remos. El otro ordenó:
-Vamos a enderezar para el remanso de la Bajada Grande... Dicen que allí el agua está hirviendo de palometas...
Rítmicamente se movían los brazos de Gómez mientras imaginaba al pobre cuerpo que permanecía a sus pies, asaltado por cientos y cientos de terribles peces de dientes tan fuertes y afilados, que cortaban los anzuelos y arrancaban trozos de carne de un mordisco.
Las palometas, de achatado cuerpo, brillantes escamas e instintos feroces, no se detenían ante nada y atacaban sin temor al mísmo hombre.
Cuando en el río había palometas eran muy pocos los que se lanzaban a nadar y más de un imprudente salió del agua con un dedo menos o con el cuerpo lacerado por profundas dentelladas.
Poco a poco fueron internándose en el río. Al fondo se veían las costas bajas y selvosas del Paraguay. Tenían que subir por la corriente como unos cien metros para llegar al lugar indicado y el remero respiraba ruidosamente a causa del esfuerzo.
-¡Ya llegamos!... - dijo el comisario y se levantó para observar apoyando un pie sobre la borda.
-¡Allá! - señaló con una especie de sádica satisfacción. El frío de la noche y la brisa del lugar despertaron al yacente que se quejó lastimero:
-¡Mamá!... ¡Mamita!
-Ya vas a ver quien... - dijo "Siete Bravo" y no pudo continuar porque escapando del agua un remo le dio en la cabeza y lo tumbó de bruces en el río bullente de palometas.
Gómez lo vio hundirse y luego reaparecer y, volviendo al remo a su lugar, se dejó llevar por la corriente.
-¡Ciego! - se dijo para sí y siguió impasible.
Un grito tremendo partió del remanso y con un agitar de brazos desesperados Ortega intentó acercarse nadando.
-¡Sordo! - se repitió al cabo y con los remos aceleró el avance.
Una y otra vez apareció y desapareció el rostro del comisario y una y otra vez se oyeron sus alaridos de desesperación, mientras que a su alrededor la luna alumbraba una oscura mancha que cada vez iba aumentando de tamaño.
Después sólo hubo el silencio interrumpido por el chasquido sonoro que hacía algún dorado al caer en el agua tras un rápido salto.
Gómez llegó a la orilla, desató al maestro y lo depositó junto al tronco de un ceibo que crecía en la playa.
Después subió por el camino de la barranca silbando una polka paraguaya.
Diez días después encontraron, enredados entre los juncos y camalotes de la orilla, unos huesos pelados que identificaron como los del comisario por el colmillo de oro.
-Se habrá caído 'e la barranca - aventuró el cabo Gómez.
-Cierto -confirmó otro de los presentes-. ¡Y vea cómo lo han dejado las palometas!
-¡Dios lo tenga en su santa gloria! - continuó el policía y se santiguó.