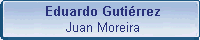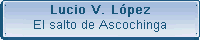Autor: Lucio V. López
Publicado en "La Naciòn", el 2 de noviembre de 1894.
Mi padre, que se había refugiado en Córdoba, a fines de 1839, me ha contado parte de esta verídica historia.
Muy recomendado a la familia de Don Narciso Lozano, con una de cuyas hijas se casó diez años después, dispuso del favor y de la consideración de mi abuelo materno que, desde la colonia, había ocupado puestos de responsabilidad en la administración pública y gozaba, con sus hermanos, Don Cayetano y Don Mariano, de grande estimación social en la vetusta capital de tierra adentro. Yo tengo un vago pero infalible recuerdo de estos tres viejos cordobeses, a dos de los cuales alcancé en la casa de mi tío Ocampo.
Mi abuelo Don Narciso era meticuloso, prolijo y urbano de trato, pequeño, magro, de ojos azules y vivos, afeitado como un viejo actor del tiempo de Máiquez, siempre vestido de negro, con pantalones estrechos, zapatos puntiagudos, y como embutido todo él en un frac de cuello eminente, abrochado a la altura extrema de la cintura, abierto sólo para dejar adivinar apenas la tapa augusta del alzapón, en el que brillaban las cornalinas y topacios de los dijes del Directorio, de moda todavía entre nosotros. Lo veo entre los limbos de la extrema niñez en que lo conocí, y rehago su figura de cuerpo entero cada vez que admiro las siluetas de los vejetes madrileños de Villegas, o los detalles deliciosos de los personajes en casaca de la "Vicaría" de Fortuny.
Fue en la casa colonial de los Lozano donde se hospedó mi padre; ligado en buenos aires con sus hijos José María y Pancho: el primero, un hombre de rarísimos méritos y virtudes, un evangelista; el segundo, un original simpático, popularísimo, muerto de tuberculosis en Chile, llorado por todos los argentinos que pasaron la cordillera con él por Chilecito, después del desastre del Quebracho.
¿Cómo definió mi abuelo al joven porteño que llegaba de Buenos Aires; còmo se manejó mi padre para encuadrar dentro de aquel hogar en que todavía se ensalzaban las obras del renacimiento cordobés de Sobremonte y se lamentaban las ejecuciones de Cabeza del Tigre...? Lo percibo pero no detalló. Mi abuelo materno, hijo de Jujuy, había sido oficial de las Arcas Reales y se mantenía testarudamente godo en sus tradiciones, en sus gustos y costumbres. Mi padre, porteño, saturado de las influencias políticas y literarias de Francia, camarada de Tejedor, de Alberdi, de Gutiérrez, de los dos Peña, y de tantos otros modernos que declamaban a Hugo, estudiaban a Lerminier, y tarareaban a Rossini, debió caer allí, aun cuando él lo niega ahora, de una manera un tanto parecida a la del joven bonapartista de aquella preciosa crónica de la Restauración, de la familia de la Seigliére, que nos ha dejado Sandeau. Era y fue un encuentro raro; el amor y el respeto limaron sin duda las asperezas de esa aproximación interesantísima, llena de latentes incompatibilidades, del espíritu nuevo y del viejo régimen; el uno, por la prosa herética de Víctor Hugo y por los himnos de los sansimonianos, el otro en enfeudado al clasicismo de Don Alberto Lista y al conservadorismo ponderado del conde de Aranda y de Don Gaspar de Jovellanos.
Empero, la casa de Lozano, que es la misma que hoy ocupan los nietos de Don Cayetano en Córdoba, amplia y chata como todas sus coetáneas, se abrió de par en par ante el recién llegado. Muchos hombres jóvenes de Córdoba lo rodearon y agasajaron; entre ellos los Díaz, los Allendes, los Lucero, los Álvarez, Don Carmen Soria, padre de mi amigo Cipriano, y tantos otros que nuestras bárbaras contiendas civiles han consumido, como sustancia evolutiva para darnos esa patria que todavía se remodela.
Mi padre hizo letras y conspiró en Córdoba, como todos los compañeros de entonces. Pero huía frecuentemente de la ciudad, inundada por su río desbordado, caldeada por el sol africano al que le sirve de lente, enclavada en aquel hoyo en que Sarmiento la descubrió, en un crepúsculo, siguiendo la dirección que le marcaba entre los pastos el índice del guaso baqueano que lo traía de Cuyo. Probablemente ya había registrado todo aquel vasto monasterio, especie de Escorial indígena, mezcla informe, pero intensamente característica, de todos los estilos de las villas y ciudades de la América española, en las que se adivina la influencia de las imitaciones árabes, hasta en el blanco, frío e impávido paredón jesuítico y en la herrería abigarrada que adorna los balcones y portales de muchas viejas casa de Sevilla; -curioso maridaje del gótico español y de la fábrica morisca; monacal, seco,- ascético el uno, melancólica y tímida la otra, como abrumada de su torpe y pesado cautiverio, bastardeados ambos, peculiarmente en los pueblos del alto Perú, en los mismos de Chile, por el artífice quichua, que ha puesto en todos estos frentes de iglesias y casas del otro siglo, algo de la ingenua y rudimentario inspiración de aquellos tenaces y anónimos constructores.
Córdoba, en el año 39, era una agrupación de iglesias, como lo seguirá siendo mientras el cosmopolitismo no la haga rebalsar en el Alto, con las construcciones barrocas y profanas que lo individualizan. En el centro, la catedral, con sus lomos de rinoceronte fabuloso y el cabildo insípido, que parece, como todos sus congéneres, la decoración obligada de la Plaza mayor, destinadas a las ejecuciones capitales. Dos cuadras más lejos, la Compañía con sus torres pardas, admirable como curiosidad sudamericana, en cuyos muros la cal mordiente de Malagueño ha unido lozas, ladrillos, bloques de granito y hasta enormes piedras, lamidas y redondeadas por la corriente secular del río. Al oeste, el paseo Sobremonte con inmenso estanque y su isla central de mampostería grecorromana, con que el viejo virrey quiso remedar, tan luego en la ciudad graduada in utroque, las maravillas de la corte de Versalles. Alrededor, en fin, de toda la población, el suburbio con sus habitantes pobres y sucios, sus casuchas de adobe o de piedra, y sus techos de paja; cavadas algunas en la greda viva del cerro, como las que se suelen ver todavía en Aragón; la familia harapienta que se reproduce allí en el hacinamiento bohemio en que vive, machacando las hembras, al aire libre, en el mortero de tala, el maíz de que se alimentan, trenzando holgazanamente tientos frescos los varones, pululando los niños desnudos en la zanja o en el matorral vecino de pitas y tunales, estiradas en el alero las láminas de charqui, parecidas a cuerpos de colosales murciélagos disecados; los atos de leña de arbustos genuinos de la tierra inculta, las cabras sueltas que triscan por doquier, devorando las míseras matas que germinan con pena, hasta las ropas lavadas tendidas sobre el cerco vivo de los cactus. Y todo aquel cuadro, saturado por el hedor característico a mugre, que se percibe al pasar, sin náusea, porque, como el dibujo y el color de ese medio animado en que hierven los seres, la ráfaga pesada que se desprende del arrabal, tiene algo del tufo que caracteriza a las aves silvestres, al que se hace luego con deleite la nariz de todo cazador de raza y la de todo artista, fino observador del detalle.
Así era, más o menos, la ciudad que mi padre abandonaba una tarde de verano con rumbo al norte, acompañado de un guaso lleva y trae de la casa de Lozano, apellidado Zuasnával, y a quien he conocido todavía, ahora 25 años, como peón de campo, de mis tíos Plómer. Guaso, entrometido, consentido y parlero, jinete, gran conductor en el pescante de la antigua carroza del tiempo de Carlos X, con que viajaba la familia, desde San José de Flores a la Trinidad, y conocida íntimamente por todos los pantanos del trayecto.
Zuasnával conducía a mi padre, creo que a la estancia de Ascochinga (*), cerca de Jesús María, a inmediaciones de la hermosa finca de La Paz. Debían de hacer noche en una chacra vecina, y a la madrugada continuar el viaje. Quien no haya viajado en el interior, no puede formarse una idea del intenso colorido del paisaje y de las variedades de las escenas del camino. Hay cuadros que nos recuerdan los de la Biblia misma; los asnos cargando ánforas de tosca alfarería, llenas de vino, de arrope y de chicha; las tropillas de mulas con sus retobos de quesos y patay y otras menudencias empatilladas por mil guascas, y detrás el arriero, laxo y medio dormido sobre la cabalgadura, conducido por el instinto de las bestias, las piernas colgantes, la ojota mal amarrada al pie. Otros cuadros traen remotas reminiscencias de los que se ven al sur de Nápoles y en la Calabria; carros bajos, enclenques, repantigados sobre sus traseras, de ruedas macizas sin rayos, semejantes a grandes piedras de afilar, que ruedan gruñendo, y adentro, con actitud de animal religioso, ridículamente grave, un pollino, y en otros un grupo de cabras; vehículos diferentes, todos embrionarios, tirados por bueyes flacos y enanos, de astas descomunales, descendientes directos de las razas de la Mancha y Extremadura, en los tiempos de Don Quijote y de Gil Blas de Santillana; y, de cuando en cuando, la banda inmigratoria de santiagueños, nómades y avezados, envueltos en la nube de polvo que levantan sus cabalgaduras, y turbando el silencio solemne de la comarca con los gritos cadenciosos y melancólicos con que citan a las bestias rezagadas de su arreo.
Hicieron noche los viajeros en la finca vecina, y, a la mañana siguiente, Zuasnával con su amo prosiguieron su camino, comenzando a trepar poco a poco los mogotes que sirven de escalones a la sierra. Contaba el guaso mil historias reales y fantásticas, compuestas todas de viejas y trilladas rutinas; hacía la chismografía doméstica de la Córdoba de entonces; quiénes eran los agentes, quienes los enemigos de los unitarios; las hablillas sociales, las rivalidades de familia, la influencia en ellas de los frailes, la historia de las Descalzas, las maravillas que confeccionaban los dedos de hadas de las monjas Teresas; las travesuras del capellán X con la fulanita; el último sermón del padre franciscano, sobre el Santísimo Sacramento; el pleito de aguas que le ganó el doctor a la familia de N.N. y cómo la amita tal, de la casa donde él se crió, era de fijo la hija del prior de la Orden; todo el estrado de Córdoba, con sus rasgos lucidos, y sus clarobscuros picantes, parecía como movido y removido por la lengua de aquel postillón vaciado en el mismo molde de los criados gárrulos de las comedias de Lope. Y cuando saliendo del terreno humano y vivo, entraba al de los cuentos extraordinarios, era de no terminar la historia de los aparecidos, de las luces fatuas y misteriosas que él había encontrado siempre en sus viajes continuados por la sierra, en la gruta de Mallín y arriba, en la parte superior de la muralla enhiesta.
Hay, indudablemente, no sé qué misteriosa atracción que nos arrastra a indagar y escudriñar el alma de las gentes sencillas, hasta exprimirla como una esponja y enterarnos de todo lo que saben, de todo lo que piensan y analizan con su criterio primitivo; y, seguramente, Zuasnával era un medium propicio para conocer y tratar a los vivos y a los muertos de la Córdoba del año 40. Por ese medio pudo tal vez mi padre encontrar los elementos de su estudio sobre la geografía incásica, revelando los lugares en que se asentaron las últimas vanguardias de los hijos del Sol, sitios marcados indeleblemente por el vocablo peruano, en el mapa argentino que los denuncia a la posteridad.
Así, indagando mi padre y charlando sin reato Zuasnával, después de seis largas horas de viaje, con las cabalgaduras sudadas y gachas, se apearon, ya casi en plena sierra, en una abra formada por molles y algarrobos, donde hacían una algarabía infernal los loros barranqueros, como si discutiesen un escándalo de familia. Zuasnával desensilló las bestias y las soltó en el soto formado por los arbustos; registró sus alforjas, sacó sus chifles, hizo fuego en un segundo soplando la yesca; hasta que surgió la llama y comenzó a lamer el tronco carcomido que le puso; calentó el agua, cargó, cebó y probó el primer mate, y como confirmando la excelencia de su obra, ofreció el segundo a su patrón que, sentado en el pasto, debía admirar en ese momento lo agreste y salvaje de aquel sitio, mientras el peón parecía querer orientarse registrando el denso monte que tenía al frente.
Haría unos minutos que Zuasnával se había ausentado, cuando se oyó un relincho y otro, al que respondieron tímidamente parando las orejas los caballos de los viajeros. Dentro del bosque, tupido laberinto de arrayanes, de mistoles y espinillos, el peón había de fijo encontrado gente o animales; la tarde expiraba y aquello era augurio de buen albergue para el viajero. De pronto, reapareció el guaso, en el borde del soto; con aire misterioso pero tranquilo, miró a mi padre, lo llamó entre serio y risueño y le dijo:
-Venga, patroncito; aquí le he encontrado el robo a Pancho Peralta.
-¿Quién es Pancho Peralta?
-El cuatrero, pues, que ni los dragones de Perafán han podido agarrar,- cantó soto voce el gaucho en la tonada holgazana y característica de su provincia.
Entraron ambos al monte, y a sólo veinte pasos del abra, al pie de un algarrobo, vio mi padre un rescoldo casi extinto, y al lado dos mitades de sandía cavadas y las semillas sembrando el suelo. Siguieron una senda angosta como camino de hormigas en la dirección de los relinchos, y a poco se encontraron con un corral formado por gruesos lazos y torzales, y dentro, una tropilla de buenos caballos. En el acto Zuasnával conoció dos de la marca de sus patrones; vaciló un momento entre cortar las barreras con su puñal, sacar sus bestias y seguir camino; consultó tal vez el caso con su propio criterio, y como renunciando a su plan, cobarde o poco noble, tomó su resolución y frunciendo la boca gruesa y burlona que lo estereotipada, por el extremo izquierdo del labio lanzó un silbido estridente que penetró en la selva como un tiro de honda.
Un ruido de hojas secas anunció la llegada del cuatrero, que debió hacer una aparición semejante a aquella con que Merimée nos presenta a Don José, en la primeras páginas de Carmen. Algo remiso, pero resuelto a todo, la cabeza descubierta, negras la barba y la abundante cabellera, negros los ojos, bronceado el cutis, un moro casi de hermosas proporciones, calzando su bota de potro, y en la mano izquierda sus riendas y su freno, apareció Peralta; observó a mi padre, reconoció a Zuasnával y echó una mirada rápida y furtiva a la tropilla cautiva en los torzales, donde su instinto silvestre le denunció que el peón lo había encontrado en falta.
-¿Pa dónde va, ño Zuasnával?
-Pa Ascochinga, pero estamos con las bestias muy viles y no quiero comprometerme a llegar esta noche.
-Le daré caballos si es por eso, amigo.
Consultó Zuasnával el caso con mi padre. Ya en la guarida del gaucho, ellos, dos y bien armados, él, aunque cuatrero, incapaz de una felonía, la noche que se anunciaba; después de una breve deliberación, se aceptó la oferta de las cabalgaduras y se resolvió pernoctar allí y esperar la aurora para seguir viaje.
Era Peralta un gaucho audaz, que abigeaba de profesión y peleaba por necesidad. Nunca, según se ha abonado por la mejor fama pública de la tierra, mató a nadie a mansalva, ni violó, ni asaltó familia alguna. Especie de outlew, hacía el cambio de animales robados entre Córdoba y la Punta; robaba en Córdoba y vendía en San Luis; robaba en San Luis para vender en Córdoba. Siempre bien montado, como de costumbre en nuestro país, la partida no le daba caza, y si se la daba, como reza la trillada leyenda, hacía frente y peleaba a la partida. Con el instinto animal de los pájaros, viviendo en la naturaleza, fuera siempre de poblado, alzado contra toda ley y autoridad, acababa de hacer una batida por el norte de Córdoba y ya tenía listo su arreo y estaba en franquía. Habló largamente con Zuasnával alrededor del fogón, mientras asaban ambos para mi padre una lonja de charque; y debió de ser interesante la plática y prudente el consejo, porque después de la breve cena que se hizo, volvió Peralta trayendo del cabestro dos de los caballos de su tropilla, los ató cerca de los que montaban mi padre y su peón, se metió al monte de nuevo, deshizo y envolvió sus lazos, llenó sus alforjas, ensilló su caballo, y montado en él, estrechó la mano a Zuasnával, dio respetuosamente las buenas noches a mi padre, y se alejó arreando su tropilla por entre la selva con la fría tranquilidad de su raza, sin temor, sin apuro, con la confianza resuelta del que no se expone.
Zuasnával contó esa noche que Peralta abandonaba su parada momentánea porque su instinto le decía que no estaba seguro en ella; había devuelto los dos caballos robados de los patrones del peón, y éste debió contarle seguramente que las policías de Parafán lo buscaban, con grueso y aguerrido pelotón de gendarmes y con orden terminante del gobernador de tomarlo y darle el golpe de gracia.
Era Parafán una especie de coronel de milicias, algo como un preboste o comisario de policía de campaña, que sentaba su campamento en un sitio de la Punilla, según creo, denominado el Sexto. Mimado, pensionado y socorrido por todos los vecindarios rurales, de grado y por fuerza, era un poco señor de horca y cuchillo, y cocinaba la ley con sus intereses sin merecer por esto una mala reputación.
Hay una salada anécdota de mi tìo Don Cayetano Lozano, sobre Parafán y su campamento del Sexto. El comisario había llegado de una corrida, a ese punto, trayendo prisionera a una gavilla de gauchos cuatreros. La gente estaba cansada y hambrienta. Parafán despachò un propio a la estancia de mi tìo a pedir una res. -"¡Señor, le dijeron, del Sexto piden una vaca! -¡Caray! con el Sexto, repuso mi tío, aludiendo a los mandamientos, hasta hoy el Sexto estaba por la negativa, ahora resulta que está por la afirmativa!".
Una noche de estío se pasa bien a campo, entre los arbustos de las sierras cordobesas; -las estrellas relumbran como intensos focos eléctricos, el cielo azul de añil parece más profundo que el de las pampas de Buenos Aires, donde casi siempre lo empañan los vapores del gran río;- los tucos, luciérnagas enormes, pasan errantes de un punto al otro, alumbrando sus propias nupcias en el éter, como las las almas del infierno de Boito; los loros rezongan todavía, apretados en filas los unos contra los otros, en los brazos secos de los talas, donde se recogen para descansar de sus camorras; -se oye a lo lejos el caer perenne del agua de los manantiales, el aire está perfumado por la esencia de las flores parásitas y el húmedo efluvio de los helechos; la selva calienta su propia vida y dentro de ella, la naturaleza hace sus evoluciones y transformaciones eternas, y todas sus voces se unen y se funden como los acordes de una orquesta lejana y misteriosa.
Los viajeros fueron despertados a la mañana siguiente por el ruido de un tropel de caballos, cuyos jinetes los sujetaron en el mismo espacio en que dormían. Era la gente de Parafán, prevista por Peralta, anunciada seguramente por Zuasnával.
-¡Alabanzas a Dios!
-Por siempre.
-¿Dónde está Peralta?
-Yo no sé, su merced. Anoche lo encontramos aquí, pero al ratito ensilló y siguió viaje.
-¿Para dónde?
-¡Y qué sé yo!...
-¿Lleva muchos caballos?
-¡Llevará, pues!...
Parafán se acercó a mi padre. Sin duda el matrero le había caído en gracia por el panegírico de Zuasnával. La idealización de los bandidos estaba de moda entonces en todo el mundo: -dramatizados por Byron, por Dumas, por Mérimée, más tarde por Sarmiento entre nosotros, la musa literaria de la época los amparaba contra la prosa administrativa de la autoridad, que ponía sus cabezas a precio y los declaraba fuera de la ley. Parafán no sacó, pues, de mi padre mayores informaciones, y entre resentido y taimado, dio orden a su gente de seguir marcha y se internó con ella en el bosque por donde, la noche antes, había desaparecido de cuatrero.
Cuando Zuasnával lo supuso lejos, alargó las piernas, estiró los brazos, bostezó abriendo la enorme boca que le daba a la cara una mueca de careta, y se desperezó con toda la franca brutalidad del guaso.
-Esta vez trae caballos hábiles Don Parafán; la otra vez traía una tropa de viles. ¿Quién sabe cómo le irá a Peralta? tarareó Zuasnával en cordobés, mientras ensillaba las bestias y embozalaba las del día anterior para llevarlas de tiro.
Peralta no había podido salir del monte aquella noche, contra lo que creían Zuasnával y mi padre, porque a poco andar, según después se supo, sintió ruido en la pampa por donde tenía que asomar para vadear el río de Ascochinga y huir al oeste.
Cuando los viajeros se pusieron en marcha, antes de salir del bosque, ya pudieron oír la gritería de los guasos y las voces de Parafán que anunciaba que la res perseguida había sido denunciada por el rastro, y a poco debieron distinguirla corriendo a escape en su caballo moro que volaba por el descampado como valorando el precioso equipaje que llevaba. La tropa de Parafán, abriéndose en semicírculo, trató de flanquear y encerrar al fugitivo y rendirlo en el borde extremo del río, que corre perpendicular, de una altura de cincuenta varas, bien medidas, conocida entonces por la Barranca de los loros.
El gaucho había tenido que abandonar su arreo, y toda su estrategia porfiaba por buscar el único paso vadeable del río, confiado en las patas de su bruto, con el cual parecía formar una sola sombra fugitiva. Mas, si bien el caballo de Peralta no era para ser alcanzado por los de la partida de Parafán, éste, que conocía su oficio, había conseguido encerrarlo por todos lados, lo había escopeteado varias veces poniéndolo en la extremidad de entregarse o de rodar al profundo y bárbaro precipicio, hondísimo boquerón, donde el vértigo atrae al más osado.
Entonces pudo verse un cuadro soberbio, una especie de juicio de Dios; el gaucho resuelto a jugar su vida, sus perseguidores empeñados en ganársela. Peralta intenta romper el aro en que le estrechaban cada vez más los policianos del Sexto; pero en vano, y como resignado, se juega su destino y alzando el cuerpo en los estribos, suelto el rendaje, despapado el bruto, con el hocico al viento, arremete al frente de la abrupta orilla, se deshace del poncho, lo envuelve en la cabeza del caballo, cegándolo con él, clávale con saña por última vez la espuela en los hijares, y jinete y corcel, como el hipógrifo de Orlando, vuelan un instante por el espacio para caer con estruendo en el hondo remanso, el caballo abajo, desparramado, y deshecho, el jinete arriba e ileso, nadando fácilmente con una mano y con la otra golpeando la boca a sus perseguidores que se detienen atónitos, como petrificados en la altura, mientras el fugitivo se escurre como un lagarto entre las breñas de la orilla opuesta...
* Probable adulteraciòn de Alko-chinga, "cueva del perro", segùn Paul Groussac.