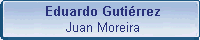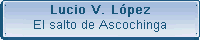por Erich Maria Remarque
CAPÍTULO IV
Tenemos que avanzar hasta las primeras líneas para emprender trabajos de atrincheramiento. Vienen los camiones a la caída de la tarde. Subimos a ellos. La noche es calurosa; la sombra nos parece como una manta bajo cuyo abrigo nos sentimos bien. Es un buen aglutinante; el mismo Tjaden, tan avaro, me regala un pitillo. Y lumbre.
Vamos de píe, una fila a cada lado, uno apretado contra el otro. Nadie puede sentarse, ni estamos acostumbrados a ello. Por fin, Müller tiene buen humor: lleva sus botas nuevas.
Comienzan a gruñir los motores; crujen, rechinan los camiones. De tanto rodaje, las carreteras están estropeadas, llenas de profundos baches. Los camiones no pueden encender sus faros, así que nos vamos hundiendo en ellos, hasta el extremo de que estamos a punto de caernos del camión. Esto no nos preocupa. No puede suceder gran cosa; mejor es un brazo roto que un agujero en el vientre, y algunos llegan a desear una ocasión así para poderse marchar a casa.
Junto a nosotros ruedan en larga fila los carros de municiones. Tienen prisa, y de continuo se adelantan a nosotros. Les gritamos chistes y nos contestan.
Surge un muro. Pertenece a una casa un poco distante del camino. Aguzo los oídos. ¿Me engaño o no? Oigo otra vez, claramente, graznidos de gansos. Miro a Katczinsky. Y él me mira a mí. Nos entendemos.
- Katczinsky, estoy oyendo a un aspirante a la sartén...
Afirma con la cabeza:
- Se hará al regreso. Conozco estos andurriales.
Claro es que los conoce. De seguro conoce cada pata de ganso en veinte kilómetros a la redonda.
Llegan los camiones a la zona ocupada por la artillería. El emplazamiento de los cañones está disimulado para burlar a los aviadores. Se ocultan bajo cucañas de ramaje, como para una especie de fiesta de los tabernáculos. Estas cucañas tendrían un aspecto ,jovial, pacífico, si no contuvieran cañones.
El humo de la pólvora y la niebla enrarecen el aire. Se percibe el sabor amargo del vaho de la pólvora. Tabletean los disparos hasta hacer tiritar nuestro carruaje; truenan detrás los ecos; todo se tambalea. Nuestras caras cambian ligeramente de expresión. No tenerlos que ir a las trincheras; venimos a fortificar; pero se lee en cada rostro: Aquí está el frente; hemos caído en su jurisdicción.
Esto aún no es miedo. El que ha avanzado tantas veces, como nosotros, va perdiendo sensibilidad. Sólo los reclutas jóvenes están emocionados. Katczinsky les instruye:
- Esto es de un 30,5. Lo conoceréis por la detonación.
Viene en seguida el estampido.
Pero el ruido sordo de la explosión llega hasta nosotros. Se ahoga entre los rumores del frente. Katczinsky escucha atento. Esta noche hay jaleo.
Escuchamos todos. El frente está muy intranquilo. Kropp añade :
- Los "tommys" están ya tirando.
Se oyen muy bien los disparos. Son las baterías inglesas, emplazadas a la derecha de nuestro sector. Comienzan demasiado temprano. Cuando estuvimos nosotros en las trincheras empezaban siempre a las diez en punto.
- ¿Qué les pasa? - grita Müller. Parece que adelantan sus relojes.
- ¡Habrá jaleo! - Katczinsky se encoge de hombros al decirlo. - Os lo aseguro. Lo noto en los huesos.
Suenan junto a nosotros tres detonaciones. El fogonazo rasga oblicuamente la niebla. Rezongan y gruñen Los cañones. Tenemos frío; pero nos alegra pensar que mañana por la mañana estaremos de nuevo en las barracas.
Nuestras caras no están ni más pálidas ni más rojas que siempre. Tampoco están más tensas ni más flojas. Y con todo, son otras. Algo percibimos dentro de nosotros, como si allí, en la entraña, alguien hubiera apretado un botón para establecer una corriente eléctrica. Esto no es hablar por hablar; es un hecho. Es el frente, es la sensación del frente la que origina este contacto. En el momento en que silban las primeras granadas, cuando el aire es desgarrado por los proyectiles, prende súbito en nuestras arterias, en nuestras manos, en nuestros ojos, una inquietud alerta, un estar acechando, un estado más intenso que el estar despierto, una extraña elasticidad de los sentidos. De repente, el cuerpo se llena de pupilas.
Pienso muchas veces que acaso es el aire movedizo, vibrante, el que salta en silencio dentro de nosotros. O que del frente mismo emana algún fluido que pone en danza redes nerviosas desconocidas.
Siempre ocurre lo mismo. Al salir, somos unos soldados de buen o mal humor. Al llegar las primeras baterías, cada palabra de nuestros diálogos tienen distinto sentido.
Cuando Katczinsky, ante las barracas, nos dice: "¡Habrá jaleo!", lo tomamos como una opinión suya, y punto redondo. Cuando lo dice aquí, la frase tiene filos de bayoneta en una noche de luna, perfora los pensamientos, se adhiere a nosotros y habla directamente a aquella subconsciencia, que despertó en nosotros con un sentido oculto. "¡Habrá jaleo!..." Quizá es nuestra vida más íntima y secreta la que tiembla y se yergue para defenderse.
* * *
Para mí, el frente es un siniestro vórtice. Aunque uno esté todavía lejos de su centro, ya se advierte su fuerza aspirante, que arrastra lentamente, sin escape alguno, sin poder arrancarse de ella.
Pero de la tierra, del aire, llegan hasta nosotros energías defensivas: de la tierra ante todo. Para nadie es la tierra tanto como para el soldado. Si el soldado se abraza a ella largo tiempo, fuertemente; si hinca en la tierra hondamente su cara, sus miembros; transido del pánico que inspira el fuego, entonces la tierra es su único amigo, es su hermano, es su madre. El soldado encierra sus gritos y su miedo en el corazón de aquel silencio, en aquel recinto acogedor. La tierra abraza al soldado y lo devuelve luego para que viva y avance otros diez segundos.
Y vuelve a recogerlo, a veces para siempre. ¡Tierra!... ¡Tierra!... ¡Tierra!...
¡Con tus senos, Tierra, con tus repliegues y hondonadas, donde uno puede esconderse, agazaparse, has hecho surgir de ti, entre las convulsiones del terror, en el sobresalto del aniquilamiento, entre el rugido mortal de las explosiones, la formidable contraola de la vida recuperada, Tierra! El loco torbellino de nuestro ser, ya casi hecho jirones, se incorporaba a tu caudal de vida; caudal de vida que fluía a borbotones por nuestras manos, que penetraba en nuestro cuerpo cuando en ti se hundían los supervivientes, cuando mordían en tí durante la muda felicidad pavorosa de un minuto arrancado al peligro.
De un brinco nos saltamos hacia atrás miles de años, al estallar el primer racimo de granadas. Es el instinto bestial quien despierta en nosotros, quien nos guía y protege. No es consciencia, es algo más rápido y más certero y más infalible que la clara percepción. No hay modo de explicarlo. Se avanza y no se piensa en nada; de pronto está uno tendido en un repliegue del terreno, y las esquirlas de granada brincan sobre nuestro cuerpo; pero nadie puede recordar haber oído venir el proyectil, haber tenido la idea de tumbarse. Si hubiera que fiarse de eso, ya sólo quedaría de nosotros un puñado de miembros esparcidos. Era otra cosa, era ese instinto clarividente, profundo, el que nos derribó y salvó, sin saberse cómo. Si no fuese por él, ya hace tiempo que no quedarían hombres desde Flandes a los Vosgos.
Salimos como soldados de buen o mal humor. Hemos llegado a la zona donde se inicia el frente y nos hemos convertido en hombres-bestias.
* * *
Nos acoge un bosque raquítico. Cruzamos por las cocinas de campaña. Nos apeamos detrás del bosque. Los camiones regresan. Mañana, antes del amanecer, volverán a recogernos.
Sobre las praderas, la niebla y el humo de los cañones queda a La altura del pecho. Encima la luz de la luna. Marchan tropas por el camino. Brillan a la luz de la luna, con reflejos mates, los cascos de acero. En la niebla blanquecina se destacan fusiles y cabezas. Cabezas que se mueven, cañones de fusil que oscilan.
Más adelante acaba la niebla. Las cabezas se transforman en figuras. Como de un lago lechoso surgen de la niebla guerreras, pantalones, botas. Van formados en columna; la columna marcha en línea recta. Las figuras, en ángulo; ya no se ven los individuos, sino una negra cuña que empuja hacia adelante, raramente nutrida con las cabezas y fusiles que más acá están nadando en el lago de niebla. No son hombres, es una columna.
Por un camino transversal ruedan cañones ligeros y carros de municiones. Los lomos de Los caballos resplandecen a la luz de la luna. Son bellos sus movimientos, agitan briosos sus cabezas; se ven brillar sus ojos. Los carros y cañones se deslizan por un fondo de paisaje lunar que se va desvaneciendo. Los jinetes, con sus cascos de acero, parecen caballeros de las antiguas épocas; es un cuadro de cierta belleza, que sobrecoge.
Nos acercamos al parque de Ingenieros. Una parte de nosotros se carga al hombro varas de hierro curvas y en punta; otros meten unas barras lisas de hierro entre rollos de alambre, y se van con ellas. La carga es incómoda y pesada.
Cada vez es más quebrado el terreno. Desde delante vienen advertencias:
- Cuidado. A la izquierda hay un hondo embudo de granada.
- Cuidado. Una zanja.
Nuestros ojos avizoran, alertas. Nuestros pies, nuestros bastones tantean el suelo antes de recibir el peso del cuerpo. De pronto se detiene el pelotón: nos da en la cara el rollo de alambre del que va delante de uno, y protestamos.
Estorban algunos carros destrozados por la metralla. Un nuevo aviso:
- Apagar cigarrillos y pipas.
Estamos muy cerca de las trincheras.
Entretanto, plena oscuridad. Rodeamos un bosquecillo. Ante nosotros se extiende el sector del frente.
Un difuso resplandor rojizo se extiende en el horizonte de uno al otro lado. Se mueve continuamente, surcado con rapidez por las ráfagas encendidas que brotan de las baterías. Suben a lo más alto proyectiles luminosos, cohetes de plata, pelotas rojas que estallan y dejan caer una lluvia de estrellas blancas, verdes y rojas. Suben cohetes franceses, que despliegan en el aire su paracaídas de seda, y descienden luego lentamente. Lo iluminan todo con una claridad diurna; llega hasta nosotros el resplandor, vemos nuestras siluetas fuertemente dibujadas en el suelo. Quedan suspensos en el aire minutos enteros antes de consumirse. Al punto ascienden otros por todas partes, y otra vez descienden las estrellas verdes, rojas y azules.
- ¡Hay lío! - dice Katczinsky.
El fragor de los cañones se recrudece hasta oírse uno solo y continuo trueno ensordecedor, que se divide luego en explosiones parciales de las granadas que estallan. El seco tableteo de las ametralladoras menudea. Por encima de nosotros está el aire lleno de un invisible correr, aullar, silbar, susurrar. Son pequeños proyectiles; pero cruzan también con estruendos de órgano proyectiles muy pesados, que aterrizan en la sombra, muy detrás de nosotros. Braman, tienen ronca la voz, como lejana, como ciervos en celo, y siguen su camino sobre los silbidos y aullidos de los proyectiles más pequeños.
Empiezan los reflectores a husmear en el cielo negro. Resbalan por él como reglas gigantes, que se estrechan al remate. Una queda inmóvil, tiembla aún un poco... Al momento hay otro junto a él, se cruzan, surge un negro insecto entre ambos, que quiere escapar: el avión. Pierde firmeza, está deslumbrado, se tambalea.
* * *
Se hincan los hierros en la tierra con intervalos regulares. Van siempre dos hombres sosteniendo un rollo, otros devanan el alambre de púas largas, espesas. He perdido la costumbre de devanar y me hiero la mano.
Horas después, hemos concluido. Pero aún hay tiempo todavía hasta que lleguen los camiones.
Casi todos se acuestan y duermen; yo también lo intento; pero hace demasiado fresco. Se advierte que estamos relativamente cerca del mar, y el frío lo despierta a uno. Hasta que al fin me duermo.
Y de repente me despierto sobresaltado, me veo lanzado a la altura; no sé dónde estoy. Estoy viendo las estrellas, los cohetes, y un instante tengo la sensación de haberme dormido en un jardín durante una fiesta. No sé si amanece o anochece; me veo tendido en una cuna pálida, entre dos luces; espero unas tiernas palabras, que van a sonar ahora, unas tiernas y dulces palabras. . ¿Estoy llorando?
Me toco los ojos... ¡Qué raro! ¿Soy un niño? Una piel suave... Esto sólo dura un momento; reconozco la silueta de Katczinsky, que está sentado tranquilamente; el veterano, que fuma su pipa, desde luego una pipa con tapa. Cuando ve que estoy despierto, me dice:
- Buen susto te llevaste. No era más que una espoleta. Allí se metió, en aquellos arbustos.
Me siento. Tengo la impresión de hallarme completamente solo. Bien está que Katczinsky se halle cerca de mí. Está mirando, pensativo, hacia el frente. Dice:
- Bonitos fuegos artificiales, si no fueran tan peligrosos.
Detrás de nosotros cae una granada. Unos reclutas se levantan aterrados. Minutos después nos mandan otra, más cercana que la primera. Katczinsky sacude su pipa.
- ¡Habrá hule!
Ya comienza. Nos arrastramos hacia allá lo mejor que podemos con esta prisa. La tercera granada está en medio de nosotros.
Algunos gritan. Suben desde el horizonte cohetes verdes. Salta el barro, silban esquirlas de metralla. Aún se les oye caer, cuando ya el estampido de las explosiones ha cesado hace tiempo. Hay tumbado junto a nosotros un recluta miedoso, un muchacho rubio, que se esconde la cara entre las manos. Se le ha caído el casco. Lo agarro y quiero metérselo en la cabeza. El me mira, tira el casco, y, como un niño, mete la cabeza debajo de mi brazo, junto a mi pecho. Tiemblan sus hombros enjutos. Unos hombros como los de Kemmerich.
Le dejo estar así. Y para que el casco le sirva de algún provecho, se lo pongo en el trasero. No por burla, sino porque he pensado bien que eso es su parte más alta. Aunque hay allí carne voluminosa, las heridas producen unos terribles dolores. Y luego hay que estar meses enteros en el hospital, boca abajo; y después es casi seguro que se cojea.
En algún lado debe haber habido algo gordo. Se oyen gritos entre las explosiones.
Por fin hay silencio aquí. Pasó el fuego por encima de nosotros y ahora está sobre las últimas trincheras de reserva. Nos aventuramos a mirar. Surcan el cielo cohetes rojos. Probablemente habrá un ataque.
Alrededor nuestro sigue la tranquilidad. Me siento y sacudo los hombros del recluta.
- Ya pasó, chico. Esta vez no fue mal.
Mira en torno, confuso. Le consuelo:
- Ya te acostumbrarás.
Ve su casco y se lo pone en la cabeza. Lentamente va recobrando el juicio. De repente su cara enrojece, se cubre de vergüenza. Se toca atrás con la mano, cautelosamente, y me mira abatido. En seguida lo comprendo: fiebre de cañón. Verdaderamente no le había puesto allí el casco por eso. Pero, con todo, le doy una explicación amable:
- No es ninguna vergüenza. Otros muchos, como tú, después del primer fogueo, han sacado así los pantalones. Vete detrás de esos arbustos, quítate los calzoncillos y los dejas allí. Y asunto concluido.
* * *
Se va. El silencio es más denso. Pero no cesan los gritos.
- ¿Qué Pasa, Alberto? - pregunto.
- Que cayeron unas granadas en esas secciones de allí.
Sigue la gritería. No son hombres, los hombres no dan gritos tan horribles. Katczinsky dice:
- Caballos heridos.
Nunca había oído yo gritar a un caballo, y apenas lo puedo creer. Es toda la miseria del mundo, es la tortura de todos los seres vivos, el dolor espantoso, feroz, el que brama. Palidecemos. Detering se yergue.
- ¡Verdugos, verdugos! Acabadlos a tiros.
Es agricultor, está acostumbrado a andar entre caballos. Por eso le conmueve más. Y como hecho intencionadamente, cesa ahora casi por completo el fuego, para que se oigan con más claridad los gritos de los animales. No se sabe ya de dónde vienen los gritos, en este campo ahora tan silencioso y tan de plata; son invisibles, son como de fantasmas. Por todas partes, entre el cielo y la tierra, crecen, se agigantan... Detering ruge, enfurecido:
- ¡Matadlos a tiros, matadlos a tiros! ¡Maldita sea!
- Primero hay que recoger las personas - dice Katczinsky.
Nos levantamos y buscamos sitio. Viendo a los animales será más fácil soportar los gritos. Meyer lleva unos prismáticos. Vemos un grupo oscuro de enfermeros con camillas, bultos negros mayores que se mueven. Son los caballos heridos, no todos. Algunos galopan más allá, caen a tierra, siguen corriendo. Uno va abierto el vientre, le cuelgan los intestinos; se enreda en los las patas y cae; pero se levanta de nuevo.
Detering alza rápidamente su fusil y apunta. Katczinsky, de un golpe, se lo desvía hacia el cielo.
- ¿Estás loco?
Detering se estremece y tira al suelo su fusil.
Nos sentamos, nos tapamos los oídos con las manos. Pero los terribles lamentos, gemidos, quejidos, persisten, cruzan por todas partes.
Todos podemos sufrir algo; pero esto nos hace sudar. Quisiera uno levantarse, salir corriendo a cualquier parte, sólo por no oír esos gritos. Y eso que no son hombres, sólo son caballos.
Del grupo oscuro se destacan otra vez camillas. Se oyen unos disparos sueltos. Los bultos dan un brinco y se achican. ¡Por fin! Pero aún no termina. Los soldados no pueden llegar a los animales heridos, que huyen llenos de terror, con todo su dolor en las bocas abiertas. Uno de los hombres se arrodilla, dispara... Cae un caballo. Otro... El último se apoya en sus patas delanteras y gira en redondo, como un peón; se sienta y sigue girando; seguramente lleva destrozado el lomo. El soldado se acerca de prisa y le dispara un tiro. Lento, sumiso, se desliza hasta quedar tendido.
Nos quitamos las manos de los oídos. Han cesado los gritos. Un solo suspiro prolongado, que va extinguiéndose en el aire. Después, otra vez los cohetes, el cántico de las granadas y las estrellas... Y esto llega a parecernos extraño.
Detering se va, maldiciendo.
- Quisiera saber qué culpa tienen ellos.
Se vuelve de nuevo. Su voz tiembla de ira, suena casi solemne, cuando dice:
- Yo os digo esto. Es la más horrenda infamia el que los animales tengan que venir a la guerra.
* * *
Regresamos. Ya es tiempo de llegar a nuestros camiones. El cielo se tiñe de un matiz más claro. Las tres de la madrugada. Refresca el viento. Una luz pálida empapa de gris nuestros semblantes.
Andamos a tientas, a la desfilada, uno tras otro, por fosas y embudos, y de nuevo penetramos en la zona de niebla. Katczinsky está intranquilo. Mala señal.
- ¿Qué tienes, Kat? - pregunta Kropp.
- Quisiera que estuviésemos ya en casa.
"En casa"... Quiere decir "en las barracas"
- Ya no tardaremos, Kat.
Está nervioso.
- No sé ... No sé ...
Llegamos a las trincheras, y luego a los prados. Reaparece el bosquecillo; aquí ya conocemos el terreno paso a paso. Aquí está el cementerio de los Cazadores, con sus montículos, con sus cruces negras.
- Silbidos a nuestra espalda en este instante. Crecen, rechinan, atruenan. Nos hemos agachado... Cien metros delante se eleva una nube de fuego.
Al minuto una parcela de bosque se alza al empuje de una segunda serie de explosiones. Lentos, por encima de las copas de otros árboles, tres o cuatro vuelan muy altos, se desgajan se hacen pedazos. Ya silban, como válvulas de una caldera, las granadas próximas. Fuego denso...
- ¡A tierra! - grita alguno. - ¡A tierra!
Las praderas son llanas; el bosque, demasiado lejos, es peligroso. No hay otro lugar donde esconderse que el cementerio, que los montículos de las tumbas. Irrumpimos atropelladamente, en la oscuridad, tropezando. Nos pegamos, precipitados, como esputos, cada uno detrás de un montículo.
En el preciso instante las sombras se enloquecen. Todo se lanza a un furioso trémolo. Se lanzan contra nosotros gigantescas negruras, mas intensas que la noche: brincan por encima de nosotros. El resplandor de las explosiones ilumina, estremecido, el cementerio.
Por ningún lado hay posibilidad de huir. Busco al fulgor de las granadas las praderas; son como un mar en cólera: las llamas de los proyectiles saltan por el prado como surtidores encendidos de agua. Es imposible en absoluto, que nadie pueda pasar más allá.
Desaparece el bosque; se descuaja, se deshace, se convierte en polvo. Nos tenemos que quedar en el cementerio.
Brinca ante nosotros la tierra, que cae después sobre nosotros como una lluvia. Siento un golpe. Un casco ha roto mi manga. Cierro la mano, aprieto el puño. No hay dolor; pero esto no me tranquiliza. Las heridas no comienzan al momento a doler. Me palpo el brazo... Arañado, pero sano. Ahora, otro golpe: es en el cráneo. Voy a desvanecerme... Pero pienso rápidamente: no hay que desmayarse. Es como si me hundiera en una sima negra; pero al punto emerjo de nuevo. Una esquirla voló contra mi casco; pero vino de tan lejos, que no fue capaz de horadarlo.
Me limpio los ojos de barro. Ante mí veo abierto un gran agujero, muy impreciso. Quiero meterme en él, porque las granadas no suelen acertar fácilmente con el mismo embudo. De un salto me lanzo hacia adelante, a ras de tierra, como un pez...
Nuevos silbidos. Rápidamente me encojo; escudriño con las manos dónde resguardarme; toco algo a mi izquierda; me aprieto contra esto, que cede. Gimo; se abre la tierra: truena en mis oídos el aire en presión; me arrastro bajo esto que cede, lo pongo sobre mí... Es, madera, tela, me tapa, sirve para taparme, me resguarda pobremente de los cascos de metralla que vuelan hacia abajo. Abro los ojos. Mis dedos agarran una manga, un brazo... ¿Un herido? Le grito... No contesta. Un muerto. Mi mano sigue palpando astillas de madera. Me doy cuenta ahora de que estamos en el cementerio.
Pero e! luego es más fuerte que todo. Aniquila la razón. Me arrastro más abajo del ataúd. El debe protegerme, aunque dentro de él esté la misma muerte.
Ante mí se abre el embudo, me apodero de él con los ojos, como si fueran puños. Tengo que caer dentro de él de un brinco. Recibo un golpe en la cara; una mano me agarra el hombro... ¿Se ha despertado el muerto? La mano me sacude; vuelvo la cara, y a la luz que se produce por segundos, veo la cara de Katczinsky. Tiene muy abierta la boca y grita: pero yo no le oigo; me sacude fuertemente se acerca más. Un momento en que decrece el ruido me llega su voz.
- ¡Gas! ... ¡Gaaas! ... ¡Gaaas!... ¡Correr la voz!
Agarro la mascarilla... Un poco más lejos hay alguien tendido. Sólo pienso en esto: esos tienen también que saberlo.
- ¡Gaaas! ... ¡Gaaas! ...
Grito. Me acerco, arrastrándome, le doy un golpe con mi mascarilla. El no repara en ello. Miro desesperado a Katczinsky, que ya se ha colocado la mascarilla. Mi casco se ladea, se cae; me pongo la mascarilla sobre la cara; alcanzo a ese hombre que tengo más próximo, le cojo su mascarilla, se la pongo encima de la cabeza; él la agarra; le dejo, y de repente ya estoy metido, de un salto, en el embudo.
Con el tronar de los proyectiles se entremezcla el sordo estampido de las granadas de gas. Se, oye, entre las explosiones, un tañido de campana. Congos, matracas metálicas, avisan por todas partes: gas ... gas ... gas...
Algo cae detrás de mí, una, dos veces. Me limpio las ventanillas de mi mascarilla del vaho del aliento. Es Katczinsky, Kropp y otro. Los cuatro permanecemos graves, tensos, acechando. Respiramos lo más débilmente posible.
Estos primeros minutos de llevar la mascarilla deciden entre la vida y la muerte. ¿Estarán bien cerradas? Conozco las terribles imágenes del hospital; enfermos de gas, que en una asfixia de días enteros vomitan en jirones los pulmones quemados.
Con cautela, apretando la boca sobre la cápsula, respiro. Ahora el vaho del gas se arrastra por el suelo, se hunde por todos los repliegues. Como un bicho gelatinoso y ancho se tiende en nuestro embudo, se arrellana en él. Doy un empujón a Kat. Es preferible salir fuera y tumbarse arriba, a permanecer aquí donde se acumula más el gas. Pero no llegamos a hacerlo, porque comienza un nuevo granizo de metralla. Es algo más que aullido de granadas: es como si toda la tierra rugiese.
Con un ruido sordo, algo negro cae desde arriba sobre nosotros. Ha caído junto o nosotros, directamente; es un ataúd que había sido lanzado a las alturas.
Veo removerse a Kat y me meto a su lado. El ataúd cayó sobre el brazo extendido de uno de nosotros: del cuarto. El intenta quitarse con la otra mano la mascarilla del gas; pero Kropp le agarra a tiempo la mano, se la tuerce fuertemente a su espalda y se la mantiene allí.
Kat y yo nos dedicamos a liberar el brazo herido. La tapa del ataúd está suelta y rota; podemos fácilmente arrancarla del todo; echamos fuera el muerto, que se desliza hacia abajo, como un saco. Luego intentamos desencajar la parte inferior del ataúd.
Por fortuna, nuestro hombre se desmaya, y Alberto puede ayudarnos. No hay por qué tener ya tanto cuidado, y trabajamos lo que podemos, hasta que cede el ataúd con un crujido bajo las palas hincadas por debajo.
Avanza el día. Kat coge un pedazo de madera de la tapa, lo mete debajo del brazo machacado, y nosotros atamos alrededor del brazo todos nuestros paquetitos de vendaje. De momento no podemos hacer más.
Está mi cabeza saturada de zumbidos y resonancias, dentro de la mascarilla; está próxima a estallar. Están los pulmones sobrecargados de esfuerzo; tienen siempre el mismo aire caliente y gastado. Se hinchan las venas de las sienes. Está uno a punto de ahogarse...
Nos invade lentamente una luz gris. Sopla el viento por el cementerio. Me arrastro por la orilla del embudo. Un turbio amanecer me hace ver una pierna arrancada: la bota está completamente intacta. Todo esto lo veo en un instante. Pero alguien se levanta ahora, pocos metros más allá. Me limpio las ventanillas; de nuevo se me empañan por la emoción: miro atentamente hacia allí. El hombre ya no lleva mascarilla.
Espero unos segundos. No se cae, mira en torno, da unos pasos... El viento dispersa el gas, el aire está limpio... Y ya me arranco entre jadeos la mascarilla y caigo a tierra. El aire penetra dentro de mí como un chorro de agua fría. Se me nublan los ojos, me siento inundado por una ola que me sume en la oscuridad.
* * *
Han cesado las explosiones. Me vuelvo al embudo y hago una señal a los otros. Trepan hacia arriba y se arrancan las mascarillas. Nos abrazamos al herido. Uno sostiene su brazo. Así, de prisa, retrocedemos.
El cementerio es un campo devastado. Hay diseminados por el suelo cadáveres y ataúdes. Han sido muertos otra vez; pero cada uno de ellos ha salvado, destrozándose, a uno de nosotros. Está hecho añicos el vallado: saltados los rieles del ferrocarril de campaña; torcidos, mirando al aire. Alguien yace ante nosotros. Nos detenemos: sólo Kropp se va con el herido.
El que yace es un recluta. Tiene ensangrentada una cadera. Está tan abatido, que preparo mi cantimplora, donde guardo té con ron, Kat me contiene la mano, y se inclina sobre el herido.
- ¿Dónde te han herido, camarada?
Mueve los ojos. Está demasiado débil para contestar.
Abrimos con precaución, cortándolo, su pantalón. El comienza a gemir.
- Calla, calla. Pronto estarás mejor.
Si el tiro se ha dado en el vientre, no debe beber nada. No ha vomitado. Buena señal. Descubrimos la cadera; es una masa de carne en vivo, con fragmentos de hueso. La articulación ha sido destrozada. Este muchacho ya no podrá andar en el resto de su vida.
Con mi dedo mojado le humedezco las sienes. Y le doy un trago. Sus ojos se iluminan un poco. Vemos ahora que también sangra su brazo derecho.
Kat deshace dos paquetitos de vendas, lo más ancho que puede, para que cubran bien la herida. Busco una tela para sujetarle el vendaje. Nada encuentro, así que sigo cortando el pantalón para poder usar como venda un trozo de calzoncillo. Pero el herido no lleva calzoncillos. Le miro más atentamente: es el muchacho rubio de antes.
Katczinsky busca, entretanto, más vendas en los bolsillos de uno de los muertos. Las vamos rodeando a la herida, con cautela, y digo al muchacho que nos contempla incesantemente:
- Ahora buscaremos una camilla.
Abre entonces la boca y susurra:
- Quedaos aquí.
Responde Kat:
- Sí, ahora mismo volvemos. Vamos a buscarte una camilla. No sabemos si lo ha oído. Gime tras nosotros, como un niño:
- ¡No os marchéis!
Kat vuelve la cabeza y dice en voz baja:
- ¿No deberíamos coger sencillamente un revólver y terminar?
Es difícil que el muchacho pueda resistir el transporte, y a lo más, puede durar unos días. Y todo, hasta ahora, no fue nada comparado con lo que tiene por delante hasta su muerte. Porque ahora todavía está en plena conmoción y no siente nada. Dentro de una hora será un montón de insoportables dolores, que estalla en alaridos. Los días que aún pueda vivir sólo significan para él una terrible tortura. Y ¿para quién va a ser útil el que los viva o no?
Hago un signo afirmativo.
- Sí, Kat; mejor sería coger un revólver ...
- Dámelo - dice.
Y se detiene. Está decidido; ya lo veo. Miramos en derredor... Pero ya no estamos solos. Ante nosotros se forma un grupo, emergen cabezas de los embudos y rosas.
Buscamos una camilla. Kat menea la cabeza.
- Estos chicos tan jóvenes...
E insiste.
- Son todos como doncellas
* * *
Nuestras bajas son menos de lo que podía suponerse: cinco muertos y ocho heridos. Sólo fue un breve cañoneo. Dos de nuestros muertos yacen en uno de los sepulcros abiertos. No hay más que volver a cerrar.
Regresamos. Vamos en silencio uno tras otro. Los heridos son conducidos a la ambulancia. La mañana es turbia. Los enfermos corren de un lado a otro con números y papelitos. Los heridos se quejan. Comienza a llover.
Una hora después alcanzamos nuestros camiones y subimos. Ahora hay más espacio que antes.
Arrecia la lluvia. Desenrollamos lonas de tienda de campaña y las colocamos sobre nuestras cabezas. El agua tamborilea encima. A los costados cae la lluvia. Cruzan los camiones por los baches; nos mecemos medio dormidos.
Delante, en el camión, van dos con horquillas de palo muy largo. Van al cuidado de los hilos telefónicos, que cuelgan tan bajos, cruzando la carretera, que pudieran guillotinarlos. Los dos hombres los agarran a tiempo con sus horquillas y los alzan por encima de nosotros. Oímos sus gritos:
- ¡Cuidado! ¡Alambres!
Y soñolientos, nos agachamos, doblamos las rodillas, nos levantamos.
Monotonía en el ritmo de los camiones que avanzan; monotonía en los gritos; monotonía en la lluvia. Cae sobre nuestras cabezas, sobre las de los cuerpos que quedaron allá; sobre el cuerpo del recluta, cuya herida es demasiado ancha para su cadera; sobre la sepultura de Kemmerich; sobre nuestros corazones.
En alguna parte estalla una granada. Bruscamente nos agitamos, los ojos en extrema tensión, las manos dispuestas para hacer saltar los cuerpos por encima del camión a la cuneta.
Nada más. Sólo gritos monótonos.
- ¡Cuidado! ¡Alambre!
Doblamos las rodillas, y de nuevo comenzamos a dormitar.